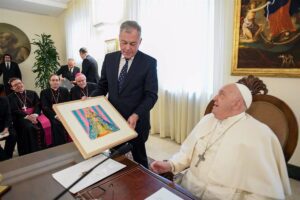Que el organismo de la persona que recibe la donación de un órgano tiende a rechazarlo, aunque esta sea su última esperanza para seguir con vida, es un hecho bien conocido y fácil de entender. Las defensas identifican al recién llegado como algo ajeno y lo atacan, lo que obliga al receptor a tomar fármacos para atemperar la respuesta inmunitaria. Más desconcertante es cuando sucede lo contrario. En trasplantes como los de médula ósea o células madre, en el que uno de los objetivos es generar células del sistema inmunitario como los linfocitos T, estos a menudo se revuelven contra el nuevo organismo y, como millones de microscópicos caballos de Troya, ponen en riesgo la vida del paciente. Es la llamada enfermedad de injerto contra receptor (EICR).
“Es un proceso muy particular, que nos muestra la complejidad del sistema inmunitario y que es relativamente frecuente. Se da hasta en la mitad de este tipo de trasplantes cuando el donante no es un hermano gemelo o 100% compatible”, explica África González, catedrática de Inmunología en el Centro de Investigaciones Biomédicas (CINBIO) de la Universidad de Vigo.
Elordi García, de 47 años, conoce bien los estragos que causa la EICR. Ella era presentadora de un programa matinal de CMM TV —la televisión autonómica de Castilla-La Mancha— cuando empezó a sentirse agotada y con muchos dolores. “Era a finales de 2013. Yo primero pensé que era estrés y cansancio por la vida que llevaba, pero no tardaron en diagnosticarme leucemia linfoblástica aguda. Me sometí a una odisea de tratamientos hasta que, en junio de 2014, recibí el trasplante de médula ósea”, cuenta. Esta intervención, confiaba, debía suponer el inicio de su recuperación definitiva. “Lamentablemente, no fue así. Después del primer gran golpe que fue el diagnóstico de la leucemia, puedo decir que lo peor ha sido todo lo que me ha pasado tras el trasplante“, añade.
Meses después de recibir la nueva médula, Elordi pesaba apenas 30 kilos, cuando mide 1,65 metros. Era la más evidente de todas las consecuencias que la EICR estaba causando en su cuerpo, a pesar de que la leucemia había tenido buena evolución. “Sufría diarreas constantes, que duraron meses y por las que me tuvieron que hospitalizar porque no había forma de controlarlas. Acabé con desnutrición severa y me tenía que alimentar con nutrición parenteral”, explica esta mujer, que ha decidido contar su experiencia en un libro en beneficio de la Fundación Josep Carreras contra la Leucemia, titulado Imparable hasta la médula.
Guillermo Ortí, hematólogo del Hospital de la Vall d’Hebron (Barcelona) especializado en esta enfermedad, destaca la gravedad de este tipo de reacciones, asociadas a una elevada mortalidad. “El impacto de la EICR es enorme si tenemos en cuenta que los trasplantes de médula ósea y células madre son la única terapia curativa para muchos pacientes con algunos tipos de cáncer hematológicos o enfermedades hereditarias. Cada vez se hacen más intervenciones de este tipo porque hemos ido aprendiendo a hacerlo más tolerable, mejorando la supervivencia. Por eso la EICR sigue siendo un problema de creciente importancia frente al que necesitamos opciones terapéuticas”, afirma.
Los especialistas dividen la EICR en dos tipos. La aguda se suele manifestar durante los primeros 100 días tras el trasplante —aunque puede durar más— y suele afectar principalmente a la piel, el hígado y el tracto gastrointestinal. La crónica aparece más tarde, puede prolongarse durante años y “puede dañar a muchos más órganos, afectando en gran medida la calidad de vida de los pacientes”, detalla Guillermo Ortí.
Cifra récord
Los trasplantes de médula ósea o progenitores hematopoyéticos —como también es denominada esta intervención— alcanzaron en 2023 una cifra récord de 3.717 procedimientos, según datos de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). De ellos, el 61% se realizaron con células del propio paciente (trasplantes autólogos) y el resto con células de un donante (trasplantes alogénicos).
África González explica que en el primer grupo, no existe riesgo de desarrollar EICR, ya que “las células son del propio paciente y, por tanto, no pueden generar ningún tipo de rechazo”. “En los trasplantes alogénicos, el riesgo de rechazo tampoco existe si el donante es un hermano gemelo o 100% compatible. Pero a partir de ahí todo dependerá de unas moléculas que llamamos de histocompatibilidad. Cada persona tiene una combinación diferente heredada de su padre y de su madre. Son clave porque ayudan al sistema inmunitario a distinguir entre las células propias del cuerpo y las células extrañas, y también son las que están detrás del rechazo de órganos y tejidos trasplantados”, explica.
Salto cualitativo
Los tratamientos frente a la EICR han vivido en los últimos tiempos un salto cualitativo muy importante. ”Históricamente, la terapia para hacer frente a la dolencia eran sobre todo corticoides y otros inmunosupresores potentes, pero ahora están surgiendo otras mucho más dirigidas que, con distintos mecanismos de acción, logran reducir o mitigar la respuesta inmunitaria perjudicial para el paciente”, afirma Guillermo Ortí.
Tres de estas terapias han sido aprobadas en Estados Unidos, aunque solo una de ellas lo está por la Agencia Europa del Medicamento (EMA). Se trata del ruxolitinib, comercializado por Novartis con la marca Jakavi y que está indicado en pacientes de 12 años o más con EICR aguda o crónica que no respondan adecuadamente a los tratamientos de primera elección (corticosteroides o similares). La comercialización del fármaco fue autorizada por la Comisión Europea en mayo de 2022 y desde principios de 2024 ha sido incorporado a la sanidad pública española. “La EICR es una de las complicaciones más graves del trasplante de progenitores hematopoyéticos [y está] asociada a un elevado riesgo de muerte y gran impacto en calidad de vida de los pacientes”, afirma un portavoz de Novartis.
Sanofi tramita ahora ante la EMA la aprobación de una segunda opción terapéutica, el belumosudil —comercializado con la marca Rezurock—. José Luis Guallar, responsable médico de la compañía en España, pone el foco en los avances en la calidad de vida de los pacientes. “Las estrategias de profilaxis y tratamientos de soporte han mejorado significativamente la supervivencia de los pacientes, [ahora] nuestro objetivo debe ser [que consigan] la mejor calidad de vida posible. La enfermedad de injerto contra receptor crónica se conoce como el gran simulador por las complejas combinaciones de manifestaciones clínicas y nivel de gravedad que presentan los pacientes por la afectación de diferentes órganos y que dificultan su diagnóstico”, sostiene.
El tercer fármaco es el abatacept, de Bristol-Myers Squibb y comercializado con la marca Orencia y que ya está aprobado en Europa para algunos casos de artritis. La compañía, sin embargo, pidió en febrero de 2024 retirar la solicitud de aprobación hecha a la EMA para que también fuera aprobada para prevenir la EICR aguda debido a las “incertidumbres“ existentes sobre su efectividad en esta indicación.
Enfermedad crónica
El caso de Elordi García, que no ha recibido ninguno de estos tratamientos, muestra bien la larga evolución que puede tener la enfermedad en sus formas crónicas. “Los primeros años después del trasplante fueron muy duros. Me dieron el alta, pero yo no estaba bien. Si salía de casa tenía que llevar pañales y había muchas cosas que ni me planteaba hacer. Tenía muy mala calidad de vida y me costó mucho asumir que sufría la forma crónica de la enfermedad”, cuenta.
A principios de 2019, sin embargo, parecía que su situación por fin había mejorado. Tras casi un lustro tomando corticoides, inmunosupresores y otros fármacos con los que los médicos trataban de revertir los síntomas que iba desarrollando, poco a poco pudo ir dejando toda la medicación. “Pero entonces empezaron los problemas en los ojos. Al principio ni yo ni los médicos lo relacionamos con la EICR, pero al final vieron que eran mis defensas que los estaban atacando. Fue otro golpe, pero entonces sí que asumí de verdad que esto era crónico e iba a durar toda la vida”, concluye.
Fuente: Noticia original